El reto de la observación de la renaturalización: experiencia adquirida a partir del uso del Modo de Ocupación del Suelo y la Ocupación del Suelo a Gran Escala en Île-de-France
Dossier FNAU 64 (Federación Nacional de Agencias de Urbanismo)
Jean Bénet, Damien Decelle, junio 2025
Institut Paris Région (IAU), Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
En un momento en el que el objetivo nacional es «cero artificialización neta», frenar la urbanización y renaturalizar los entornos urbanos se convierten en dos estrategias imprescindibles y complementarias. Los territorios se han comprometido en la lucha contra el cambio climático mediante la adopción de su «Plan de adaptación al cambio climático» (PRACC) para preparar el territorio de la región parisina a las tendencias climáticas y protegerlo de los fenómenos climáticos extremos. Esta adaptación pasa por el despliegue de soluciones basadas en la naturaleza, entre las que se incluye la renaturalización de los espacios mineralizados en entornos urbanos. Zoom sobre el caso de la región de Île-de-France.
Para descargar: fnau-64-institut_paris_region.pdf (190 KiB)
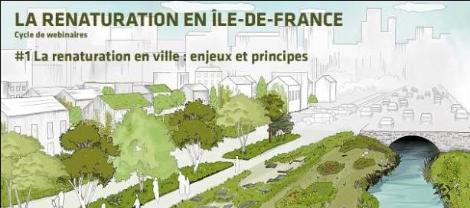
La observación de la artificialización y su simetría, la renaturalización, en el centro de la aplicación del objetivo ZAN
El logro del objetivo «Cero Artificialización Neta» se basa en una implementación en cascada desde la escala nacional hasta la escala local a través de los documentos de urbanismo, en contraposición a un enfoque por proyecto que implicaría que cada operación que afecte al suelo debe compensar la artificialización generada. La consecuencia es la capacidad de supervisar el cumplimiento de los objetivos de reducción de la artificialización, década tras década, mediante herramientas de observación. Este seguimiento es un requisito reglamentario, que se traduce tanto en el balance del documento de urbanismo —que debe realizarse tanto para los PLU(i) y los SCoT como para los planes regionales— como en el informe trienal de seguimiento de la artificialización. Así, un desvío de la artificialización observada con respecto a la prevista puede dar lugar a la revisión del documento de urbanismo con el fin de volver a encauzar el territorio. Si bien la definición y las herramientas que permiten realizar el seguimiento de la artificialización (y, en un primer momento, el consumo de espacio) han sido objeto de mucho debate, la cuestión de la renaturalización apenas se ha abordado. Varias hipótesis pueden explicar esto: por un lado, el logro del ZAN se basa principalmente en los esfuerzos de sobriedad territorial, es decir, en la reducción de la artificialización; por otro lado, dado que la renaturalización se entiende como un proceso simétrico a la artificialización, su seguimiento sigue los mismos principios. Sin embargo, el carácter reciente de este concepto y los aún escasos ejemplos de operaciones subyacen a una falta de perspectiva en cuanto al seguimiento de la renaturalización y plantean preguntas:
· ¿Cuáles son las dinámicas actuales de renaturalización, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo?
· ¿Permiten las herramientas existentes medir satisfactoriamente este proceso? Los primeros elementos de comparación de las dos bases de seguimiento de la ocupación del suelo en Île-de-France —el Modo de Ocupación del Suelo y la Ocupación del Suelo a Gran Escala— permiten dar una primera respuesta a estas preguntas. Este trabajo pone de relieve una renaturalización engañosa desde el punto de vista cuantitativo y poco satisfactoria desde el punto de vista cualitativo, lo que subraya la necesidad de evolucionar las herramientas, pero también la contribución potencialmente limitada de la renaturalización al logro de la artificialización neta cero en comparación con las dinámicas actuales de artificialización.
Una medida de la renaturalización engañosa en Île-de-France a partir del MOS y el OCSGE
La renaturalización se establece de 2017-2018 a 2021 en Île-de-France entre 279 hectáreas (es decir, el 8 % del consumo de espacio observado por el MOS) y 666 hectáreas (el 19 % de la artificialización observada por el OCSGE). Si bien estas diferencias en las cifras pueden atribuirse en parte a la matización de la definición de renaturalización entre el enfoque del «consumo de espacio» y el enfoque de la «artificialización», así como a las diferencias metodológicas entre ambas herramientas, el MOS y el OCSGE presentan limitaciones comunes para la observación de la renaturalización. De hecho, casi el 60 % de la renaturalización detectada por el Modo de Ocupación del Suelo está relacionada en su origen con un uso transitorio del suelo, ya sea la rehabilitación de terrenos de obras, el almacenamiento al aire libre (a menudo relacionado con actividades agrícolas) o incluso instalaciones de almacenamiento de residuos. El recuento de la renaturalización de estas últimas una vez llenas plantea interrogantes, ya que se desarrollan esencialmente en el seno de las ENAF y su rehabilitación es una exigencia desde su apertura: su renaturalización compensa, por tanto, su propia creación, al igual que el estatuto particular de las instalaciones de extracción de materiales en el recuento de la artificialización. Para la OCSGE, cerca del 37 % de la renaturalización observada tiene lugar en espacios considerados «zonas en transición». La mayor parte de estas zonas en transición se consideran renaturalizadas porque entran en la categoría «sin uso» 1 de la OCSGE, que, sumando todos los flujos, representa el 38 % de la renaturalización observada. Más que una verdadera renaturalización, se trata aquí de un sesgo de nomenclatura que asimila los espacios sin uso con vegetación baja a espacios no artificializados, aunque esta categoría a menudo refleja una falta de información temporal sobre el uso de un espacio: puede tratarse, por ejemplo, de un terreno urbanizado en una ZAC en el que aún no han comenzado las obras de construcción, un espacio «renaturalizado» que posteriormente será «reartificializado». Casi un tercio de la renaturalización observada en el MOS se refiere a espacios abiertos urbanos (parques, jardines, infraestructuras abandonadas, terrenos baldíos), lo que refleja dinámicas de abandono espontáneo, pero también la ambigüedad de la clasificación de determinados espacios abiertos con vegetación baja (por ejemplo, los alrededores de las pistas de los aeropuertos y aeródromos, los terrenos baldíos con vegetación en entornos urbanos). Si bien estas observaciones reflejan en muchos casos el avance de la naturalidad de estos espacios, es difícil definir de manera homogénea el tiempo necesario o el punto de inflexión para que dicha renaturalización sea efectiva, o incluso garantizar la mejora de la funcionalidad de los suelos en cuestión. El 38 % de la renaturalización observada en la OCSGE en Île-de-France se refiere a superficies que pueden considerarse «tierra firme» en su origen, ya sea porque esta renaturalización implica un aumento de la cobertura vegetal (paso de vegetación baja a vegetación alta en los espacios urbanizados: 18 % de las renaturalizaciones observadas), una evolución del uso (con el papel desproporcionado del «sin uso» para las superficies con vegetación baja), o ambos. Esta constatación remite a las mismas dificultades de clasificación de los espacios abiertos con vegetación baja que el MOS, aunque acentuadas por el cruce entre cobertura y uso de la nomenclatura de la artificialización. En general, tanto en el MOS como en el OCSGE, las acciones de renaturalización observadas que implican la demolición de un edificio o la desimpermeabilización de los suelos son extremadamente raras y cuantitativamente insignificantes a escala regional.
Una vía que hay que encontrar entre la necesaria fiabilidad de las herramientas y el enfoque por proyecto
Si bien la lectura de las cifras brutas de renaturalización del MOS y el OCSGE sugiere una contribución cuantitativa potencialmente significativa de la renaturalización al logro del ZAN en Île-de-France, un análisis más detallado de estas bases de datos dibuja un panorama diferente: la artificialización neta aparente es más una medida de la artificialización despojada del «ruido» de los usos temporales del suelo que una diferencia real entre los flujos de artificialización y renaturalización permanentes. La mayor parte del resto de la renaturalización observada se refiere a suelos que originalmente eran de tierra firme, a través de un proceso de abandono o de «efectos de nomenclatura» para los que no se garantiza la mejora de la funcionalidad. Estas primeras observaciones dibujan varias vías para salir del atolladero:
· la necesaria fiabilidad de las herramientas, en lo que respecta a los efectos «yo-yo» de la clasificación de los usos temporales del suelo, pero también en lo que respecta a la clasificación de los espacios abiertos con vegetación baja (terrenos urbanos baldíos, terrenos abandonados, terrenos vacíos);
· la difusión de precauciones de uso en la utilización de las bases de seguimiento de la evolución de la ocupación del suelo, que deben seguir siendo herramientas y requieren análisis y correcciones para acercarse a la realidad del territorio;
· una cierta flexibilidad en la aplicación del ZAN, que debe partir del proyecto de sobriedad territorial y restauración del suelo del territorio más que de las herramientas de observación.
-
1 Mientras que todas las superficies con cobertura vegetal no leñosa y uso residencial, redes de transporte logístico, infraestructura y producción secundaria o terciaria se consideran artificializadas, esas mismas superficies se consideran no artificializadas si están «sin uso» o tienen «uso desconocido» según la tabla de cruce de uso y cobertura correspondiente a la artificialización para la OCSGE.